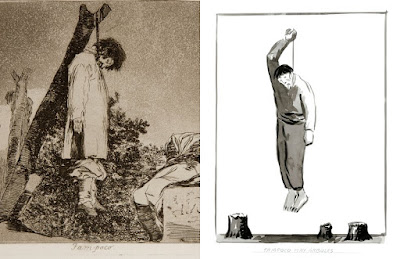En el relato Muzhiks (Campesinos), Antón Chéjov narra el regreso a su aldea natal, por enfermedad, de un mozo de hotel moscovita, acompañado de su mujer y su hija Sasha, una niña. Los viajeros llegan a la isba familiar, estrecha, negra de grasa y hollín, llena de moscas, dominada por una gran estufa.
Ninguno de los mayores estaba en casa, todos habían ido a segar. Sobre la estufa se hallaba sentada una niña de unos ocho años, de pelo claro, sucia y con aire ausente. Ni siquiera miró a los recién llegados. Abajo un gato blanco se frotaba contra el atizador.
—¡Tsss! ¡Tsss! —lo llamó Sasha.
—No oye —dijo la niña—. Se ha quedado sordo.
—¿De qué?
—De una paliza.
La maestría de Chéjov se hace patente en este conciso diálogo, no necesita más palabras para hacernos comprender que los retornados se han topado con la admonición de Dante, «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate»… Los campesinos de Chéjov son gente miserable, en todas las acepciones que registra el diccionario para este adjetivo: son ruines, son tacaños, son extremadamente pobres, son insignificantes —carecen de la menor importancia dentro del orden jerárquico y social del Imperio ruso—, son desdichados y crueles, cabe añadir, brutos, violentos, ignorantes, todo eso son, y Chéjov los retrata tal y como los ve, se resiste a idealizarlos, por lo que incurre en la desaprobación de su maestro León Tolstói, quien desde su anarquismo evangélico condena como «pecaminoso ante el pueblo» el relato de Chéjov, y en la de los revolucionarios clandestinos de La Voluntad del Pueblo, que ven en el oprimido y puro campesino ruso al abanderado de la revolución; por su parte, la extrema derecha aplaude que Chéjov ponga de manifiesto que el campesino es el peor enemigo de sí mismo (y por tanto necesita una mano firme y autoritaria que lo controle y dirija) y los marxistas se muestran satisfechos por la forma en que muestra la degradación del campesinado por el capitalismo.
El relato no dejó a nadie contento y desató una gran polémica, y eso, pienso, es lo que debe hacer o a lo máximo que puede aspirar la buena literatura: a incomodar, a poner el dedo en la llaga, a plantear preguntas.
La intelligentsia rusa reprochaba a Chéjov su tibieza, su ambigüedad, su incapacidad de tomar partido; le acusaban de ser un «pequeñoburgués», de no censurar a sus personajes cuando obraban mal, de no moralizar… Así se defendía Chéjov de esas acusaciones, con motivo de las críticas que recibió tras la publicación de su cuento Luces:
Usted me escribe que ni la conversación sobre el pesimismo ni la narración de Kisochka resuelven o aclaran en modo alguno la cuestión del pesimismo. No creo que sea competencia de los escritores dirimir cuestiones como la existencia de Dios, el pesimismo, etc. La misión del escritor se limita a describir en qué circunstancias, entre quiénes y en qué términos fueron discutidos esos problemas. El artista debe ser un testigo imparcial de sus personajes, no su juez.
En palabras de Tolstói (citadas por A. Zenger), Antón Chéjov «cogía todo lo que veía de la vida sin importarle el contenido de lo que veía. Pero, una vez cogido, lo reproducía de forma sorprendentemente metafórica y comprensible, clara y minuciosa (…) Era sincero, lo que ya es en sí un gran mérito: escribía sobre lo que veía y cómo lo veía…». Chéjov aspiraba a un imposible: la objetividad; buscaba dar testimonio imparcial, reflejar lo que veía y oía sin modificarlo ni de ninguna forma actuar sobre ello, quería desaparecer como autor y ser solo un ojo, un oído; por supuesto, era mucho más (y también mucho menos, no hay testigo objetivo ni imparcial), pero ese ejercicio de asepsia, de contención voluntaria y suspensión del juicio, rindió sus frutos: la lectura de su obra narrativa nos permite hacernos una idea aproximada de cómo era la Rusia imperial en sus postrimerías.
Chéjov no ofrece soluciones ni apunta a posibles vías de salvación, se limita a presentarnos una descripción sincera y descarnada de una sociedad en descomposición, de un edificio podrido desde los cimientos que se resquebraja y amenaza con derrumbarse con gran estrépito: en la planta baja malvive una masa ingente de campesinos pobres, abandonados a su suerte, algunos de los cuales expresan su añoranza por los tiempos de la servidumbre; ahora son libres, pero la miseria no les permite disfrutar de esa libertad ni progresar gracias a ella, son esclavos del hambre, la enfermedad y la ignorancia; tras su liberación, los mismos aristócratas que los poseían continúan explotándolos, pero ya no tienen la obligación de velar por ellos ni alimentarlos; en la primera planta, la burguesía languidece, paralizada, consumida por la insatisfacción y las dudas; el burócrata gubernamental de Chéjov, el pequeño propietario, el tío Vania se desesperan ante el retraso y la bruticie de la sociedad rusa, anhelan un cambio, una democracia parlamentaria como las europeas, quizá, una mejora en las condiciones de vida de los campesinos que les alivie la mala conciencia, un debate político libre, sin censuras, pero no saben cómo llevar a cabo estas reformas y terminan por resignarse, por dejarse llevar con indolencia por la corriente de la vida; y en el piso de arriba, la nobleza sufre mal de altura, incapaz de detener las fuerzas del cambio que amenazan con trastocar el orden feudal y despojarla de sus privilegios.
En la escena final de su última obra teatral, El jardín de los cerezos, Liubov Andréievna Ranévskaya, una terrateniente endeudada, abandona para siempre su mansión entre mohines y lágrimas, mientras en la lejanía retumban los primeros hachazos que anuncian la tala de sus queridos cerezos por orden del nuevo dueño, el comerciante Lopajin, un hombre hecho a sí mismo que desciende de siervos, como el propio Chéjov.
Se da la paradoja de que el régimen soviético salvó de la purga cultural al escritor pequeñoburgués por excelencia, Antón Chéjov; sus obras siguieron representándose en el Teatro del Arte de Moscú y su viuda, Olga Knipper, gran actriz, continuó encarnando a Madame Ranévskaya hasta 1943. Para el poder soviético, El jardín de los cerezos era un reflejo fiel del corrupto sistema de la Rusia prerrevolucionaria; Madame Ranévskaya encarnaba a la aristocracia decadente y caprichosa, Lopajin, al burgués destructivo y rapaz, y Trofimov, «el eterno estudiante», joven de ideas radicales, a la esperanza de la revolución… Por supuesto, otra vez malinterpretaron a Chéjov, convirtiéndolo en heraldo del bolchevismo.
¿Qué pensaba Chéjov de los revolucionarios?
Hacia el final de su vida, el escritor fue distanciándose de antiguos amigos y valedores, como el editor y magnate de la prensa Suvorin, a quien debía su carrera literaria, disgustado por su conservadurismo, su hipocresía y su antisemitismo, y se acercó a jóvenes escritores marxistas como Gorki, a quien apadrinó, pero, aunque concordaba con los revolucionarios en la denuncia del estado de cosas, no creía que la respuesta se hallara en la revolución.
En el libro de recuerdos Sobre Chéjov, de A. Serebrov (Tijonov), se recoge esta reacción del escritor:
—Disculpe… No lo entiendo…—me interrumpió Chéjov con la desagradable amabilidad de una persona a quien le acaban de pisar un pie—. A usted le gusta El albatros y La canción del halcón… (Obras de Gorki) ¡Ya sé que me dirá que es política! Pero ¿qué política es? «¡Adelante, sin miedo y sin dudas!»: esto aún no es política, porque, ¡no se sabe hacia dónde es adelante! Si dices adelante, hay que indicar el objeto, el camino y los medios. En política nunca se ha hecho nada solo con «la locura de los valientes». No solo es superficial, sino también peligroso…
No, Chéjov no era ningún revolucionario, aunque le repugnara la injusticia de un sistema en el que millones de personas, los campesinos, vivían en condiciones infrahumanas. Él, de familia humilde, nieto de un siervo, los conocía bien, como médico los trató en innumerables ocasiones sin cobrarles, edificó escuelas para sus hijos y dejó de escribir para dedicar su tiempo a organizar medidas contra epidemias de cólera que amenazaban con devastar aldeas enteras, y por eso, porque los conocía y compadecía, no los idealizaba, a diferencia del gran Tolstói, el viejo aristócrata que disfrutaba disfrazándose de mujik y jugando a ser zapatero o yendo a segar con sus siervos, tras lo cual, agotado por el «purificador» trabajo físico, se echaba sobre la cama y ordenaba a un sirviente que lo descalzara. (Todos somos contradictorios, hasta los genios como Tolstói, eso es algo que aprendemos leyendo a Chéjov).
En 1894, Chéjov escribió a Suvorin: «Quizá porque ya no fumo, la moral de Tolstói ha dejado de emocionarme; en lo más profundo de mi alma siento hostilidad por ella, cosa que, evidentemente, no es justa. Fluye en mi interior sangre de mujik, y no me verás con virtudes de mujik. Desde la infancia he creído firmemente en el progreso, y no puedo no creer en él, ya que la diferencia entre la época en que me azotaban y la época en que dejaron de hacerlo ha sido terrible. (…) La filosofía tolstoiana me emocionó profundamente, se apoderó de mí seis o siete años, y no me afectaban los planteamientos generales que ya conocía antes, sino la manera tolstoiana de expresarlos, la sensatez y, probablemente, una especie de hipnotismo. Ahora, en mi interior, algo protesta, la razón y la justicia me dicen que en la electricidad y en el calor del amor al hombre hay algo más grande que en la castidad y la abstinencia de comer carne. La guerra y la justicia son como demonios, pero de esto no se deduce que tenga que caminar en zuecos y dormir sobre una estufa al lado de un trabajador, su mujer y toda la compañía. Pero esta no es la cuestión; no es el estar “a favor o en contra”, sino el hecho de que, de una forma u otra, para mí Tolstói ya ha desaparecido, no está en mi alma, ha salido de mi interior diciendo: dejo vuestra casa vacía».
¿En qué creía Chéjov?
«No creo en nuestra intelectualidad, hipócrita, falsa, histérica, mal educada, indolente, no creo en ella incluso cuando sufre, se lamenta, ya que sus opresores salen de sus mismas entrañas», escribe en 1899 a I. I. Orlov. «Creo en ciertas personas, veo la salvación en ciertas personalidades, diseminadas por toda Rusia, intelectuales o mujiks; en ellos hay fuerza, aunque sean pocos. Nadie es profeta en su tierra, y esas personalidades concretas de las que hablo desempeñan un papel imperceptible en la sociedad, no predominan, pero su trabajo es visible. En todas partes, la ciencia avanza sin parar, la conciencia social aumenta, las cuestiones morales empiezan a agitarse, etcétera. Y todo eso se hace a pesar de los fiscales, ingenieros, instructores, a pesar de la intelectualidad en masse y a pesar de todo…».
Antón Chéjov era una de esas personas inquietas; murió en 1904, no llegó a ver cómo la revolución imponía la fuerza ciega de la masa sobre el individuo.