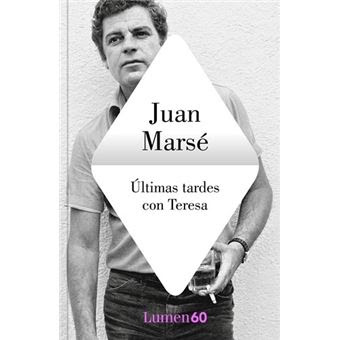1
Juan Marsé nunca olvidó sus orígenes humildes. Su experiencia como simple operario en un taller de relojería y como modesto empleado del Instituto Pasteur, donde barría el laboratorio y limpiaba probetas, siempre gravitó alrededor sus novelas, disolviendo esa arrogancia que sí es frecuente en autores que no han conocido las penurias materiales. Tierna y algo canalla, su pluma siempre desconfió de los revolucionarios de pacotilla y de los mitos del marxismo, que atribuían a la clase obrera el papel de motor de la historia. Para Marsé, los universitarios españoles que jugaban a la revolución corriendo delante de la policía franquista solo eran “señoritos de mierda”. Y los trabajadores, salvo algunos casos de especial clarividencia, como el propio Marsé, se limitaban a sobrevivir, asumiendo con fatalismo su condición de perdedores en el turbio río del devenir. Si algún aprendiz de Lenin les hubiera anunciado que eran la “espuma del porvenir”, habrían respondido con una mueca de escepticismo y quizás algún comentario irónico. La pobreza no es el taller de un mundo nuevo, sino un amargo lecho donde se muere la esperanza. Cuando se cierran todas las puertas, el pobre acaba muchas veces en el callejón de la picaresca, cuyos espejos deformantes lo alejan cada vez más de sí mismo. Al cabo de un tiempo, solo es un espectro, una sombra que sobrevive a base de timos, hurtos, golpes de ingenio y sablazos. Últimas tardes con Teresa nos acerca a la Cataluña de finales de los cincuenta, cuando la miseria de Monte Carmelo, un barrio marginal, convivía con el esplendor de una burguesía que disfrutaba de lujosas villas a orillas del mar. Los hijos de esa burguesía, abrumados por la mala conciencia, conspiraban contra el régimen, pero su praxis revolucionaria solo era una pantomima. Décadas después, los obreros proseguirían con sus duras jornadas de trabajo y sus magros salarios, mientras ellos ocupaban los sillones de los consejos de dirección y las altas esferas de la política.
La reciente muerte de Juan Marsé me ha impulsado a releer Últimas tardes con Teresa. El encuentro con la novela me ha corroborado la maestría narrativa de Marsé y su indiscutible condición de clásico de nuestras letras, pero –además– me ha ayudado a revivir mis años como estudiante universitario y algún pasaje de mi vida no tan lejano. En los ochenta, el fervor revolucionario aún no se había apagado. Aunque había desaparecido la dictadura, el desencanto no tardó en surgir, lamentando que la Transición hubiera malogrado la oportunidad de un cambio histórico radical. Cuando yo estudié filosofía en la Complutense de Madrid, la jerigonza marxista, fundida con el posestructuralismo, todavía resonaba en las aulas. Algunos alumnos se habían inmunizado, pues se habían subido a lomos de la Movida, que reivindicaba la frivolidad, la indolencia y el hedonismo, pero otros aún rendían culto al ídolo de la revolución socialista, salpicando sus conversaciones de citas de Gramsci, Althusser y Hồ Chí Minh. Casi todos pertenecían a familias acomodadas, pero intentaban disimular su procedencia con pañuelos palestinos, chapitas con la imagen del Che y panegíricos del cóctel Molotov. Mientras los escuchaba, siempre pensaba en unas líneas de Últimas tardes con Teresa: “Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran: señoritos de mierda”.
Los “señoritos de mierda” no son un fenómeno puntual, sino una constante histórica. En 2008, volvieron a ocupar la primera línea de la política. El hundimiento de Lehman Brothers rescató del desván a Marx, Gramsci y Foucault. De nuevo se habló de “microfísica del poder”, “hegemonía cultural” y “ruptura epistemológica”. Una nueva clase de políticos alentó a “asaltar los cielos”. Nadie es inmune al viento infame de los absolutos. En esa orgía de estupidez, yo llevé una velilla, escribiendo un puñado de artículos que hoy me avergüenzan. El mito de la revolución es una poderosa marea que te arrastra a las playas más inmundas. La virtud jacobina se disfraza de fraternidad, escondiendo su furia homicida, lo cual le permite captar a muchos majaderos. En 2015, yo ya había recobrado la sensatez, pero una oportunidad de trabajo me llevó a la casa de una empresaria catalana. Esos artículos que yo tanto deploraba habían despertado su interés y me ofrecía colaborar en varias revistas de divulgación. Viajé a Barcelona y nos encontramos en la estación de Sants. La empresaria acudió con su marido. Ninguno de los dos pudo ocultar su desilusión cuando me vieron aparecer con un polo de Lacoste, inequívoco símbolo de putrefacción burguesa. Nos saludamos y me llevaron a su casa: un palacete modernista con vistas al mar y con un jardín que habría embriagado al Valle-Inclán más decadente. El palacete contaba con una capilla y mis anfitriones, cuyo lema –según me confesaron– era “Ni Dios ni amo”, no habían desperdiciado la ocasión de manifestar su furor anticlerical. Los santos habían desaparecido de las hornacinas y sus vástagos, que rondaban los doce años, habían dibujado en su lugar a héroes del pop, el cómic y el cine, quizás los dioses de nuestro tiempo. La cena fue un desastre. En una mesa para veinte comensales y bajo un altísimo techo decorado con pinturas modernistas, mis anfitriones atacaron al capitalismo con artillería pesada, citando a Sartre, Régis Debray y Carlos Marighella. Yo asentí para evitar un situación incómoda, pero pensé de nuevo en los “señoritos de mierda” de Marsé y comprendí que nunca desaparecerían. Al igual que Pijoaparte, el quinqui arribista de Últimas tardes con Teresa, son una constante de la historia, una de esas fuerzas perennes que dividen el mundo en opresores y oprimidos, fantoches y pobres de diablos, privilegiados y tristes gilipollas. Estaba claro que yo pertenecía al segundo grupo. Pijoaparte, un chorizo sin escrúpulos, siempre me inspiró mucha más simpatía que Teresa, una pija malcriada. Esa noche, ese sentimiento se exacerbó y ahí sigue. Siempre agradeceré a Marsé que desenmascarara a esa izquierda divina, hipócrita y hueca, más preocupada de ofrecer su mejor perfil ante la historia que de aliviar el sufrimiento de los más infortunados.
2
Últimas tardes con Teresa es una auténtica subida al Monte Carmelo, pero en la cima no se encuentra Dios, sino el Grial de la Revolución. Los pijos con disfraz de redentores de la clase obrera expían el pecado original de la burguesía: la explotación del trabajador, sin la cual –por otra parte– no disfrutarían de sus privilegios. Manolo Reyes, Pijoaparte, es un pequeño ratero con una percha sumamente seductora y dotes de embaucador. Aunque vive en Barcelona, nació en Ronda. Es un chico del Sur, un charnego. Su tez morena le hace parecer un gitano. De niño, una familia francesa se encaprichó con él y le ofreció pagarle los estudios, pero una mañana desaparecieron sin molestarse en decir adiós. Enamorado de su hija, una cría de su edad, la experiencia le dejaría una profunda herida psíquica. Hijo de una madre soltera que trabajaba como criada, Pijoaparte emigra a Barcelona en busca de oportunidades. Su hermano vive en Monte Carmelo y espera que lo acoja, garantizándole el sustento. Piensa que Cataluña es una tierra de promisión donde es posible prosperar. No descarta la posibilidad de seducir a una niña bien –en su memoria, perdura su truncado idilio con la niña francesa– y realizar una boda ventajosa, accediendo a ese mundo dorado que solo ha conocido cuando acompañaba a su madre al cortijo donde limpiaba y fregaba suelos. Su hermano no lo recibirá con los brazos abiertos, pero le dejará trabajar en su negocio. Un taller que se dedica al desguace y venta de motos robadas. Su fantasía de cortejar a una niña rica desembocará en un sainete. Flirteará con una joven creyendo que es la hija de un próspero hombre de negocios, pero cuando al fin logra acostarse con ella, descubre que solo es la criada. Tímida y sumisa, la chica se llama Maruja y trabaja en casa del matrimonio Serrat. Se lleva muy bien con su hija Teresa, un atractiva rubia que ha estado a punto de ser expulsada de la universidad por su participación en las protestas estudiantiles contra el régimen. Es la oportunidad que tanto había esperado Pijoaparte.
Juan Marsé irritó a todo el mundo con su novela. Destruyó la imagen mítica de la clase trabajadora forjada por una izquierda que jamás había pisado un barrio obrero. Ridiculizó las algaradas universitarias, mostrando su demagogia y ligereza. Escarneció al régimen, aireando su violencia y su clasismo. La España de Franco era una interminable secuencia en blanco y negro que intentaba rebobinar el curso de la historia, frenando los cambios sociales. Mojigata e hipócrita, cultivaba la doble moral, tolerando los vicios de la burguesía y asfixiando a los trabajadores con las estrictas exigencias de la moral católica. Cataluña no salía mejor parada en la novela de Marsé. Arrogantes y clasistas, los catalanes despreciaban a los charnegos o murcianos. A sus ojos, la “remota y misteriosa Murcia” era una región bárbara y atrasada, que solo producía parias, rufianes y muertos de hambre. Juan Marsé obtuvo la gloria literaria, pero también se atrajo muchos enemigos. Lejos de desanimarse, mantuvo hasta el final su independencia, sin preocuparse por la crispación que provocaban sus opiniones. Se mostró despiadado con la “carroña nacionalista”. No se dejó seducir por la melodía de ninguna ideología política y se rio del cosmopolitismo catalán, un simple ardid para ocultar su rendición incondicional ante los caprichos del turismo. Siempre presumió de haber dejado el colegio a los trece años, señalando que sus verdaderos maestros fueron el cine y la literatura. Lamentó la tibieza de los críticos literarios y la ferocidad caníbal de escritores y artistas, siempre en guerra por apropiarse del trozo más grande del mezquino pastel de la fama. Marsé pertenece a la fecunda estirpe de los energúmenos ibéricos. Su furia está a la altura de la mala leche de Baroja, Cela, Umbral y Sánchez Ferlosio. Eso sí, todo indica que poseía un corazón más limpio y generoso.
En Últimas tardes con Teresa, la prosa de Marsé fulge con todo su esplendor al describir la vida en Monte Carmelo, un barrio cuya rutina evocaba la atmósfera de las películas neorrealistas, con sus niños sucios, sus viejos derrotados por la vida, y sus hombres y mujeres endurecidos por una existencia precaria e indigna. En Monte Carmelo, no está el Grial, sino la “sonrisa de Baal, el dios pagano que Jezabel adoraba y que fue expulsado de la verdadera montaña de Palestina”. En este caso, Baal es un capitalismo que produce a la vez riqueza y exclusión, prosperidad y marginación. En el estilo de Marsé, se aprecia la influencia de Faulkner y Nabokov: frases largas plagadas de hallazgos verbales, metáforas insólitas, honda introspección. Su prosa, lejos de la sencillez de un Delibes, apuesta por ese registro que bordea la deconstrucción del artificio literario. No se conforma con reproducir lo real. Quiere ir más allá, mostrando que nuestra imagen de las cosas siempre está deformada por la perspectiva del espectador. Cualquier crónica de la historia es una reelaboración subjetiva. La objetividad solo es un dogma. Marsé no alardea de decir la verdad, sino de escribir con las entrañas, reproduciendo su estrépito. El escritor no es un testigo ni un apóstol, sino una conciencia que recoge fragmentos, silencios, emociones, combinándolos con mayor o menor pericia. Eso garantiza la continuidad de la literatura, pues si existiera una sola imagen, una verdad incontrovertible, la creación artística sería redundante y banal.
La muerte de Juan Marsé nos arrebata a un clásico discreto, un escritor que jamás renunció a su libertad, pero que no cayó en las redes de la vanidad, atribuyéndose una importancia excesiva. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Tal vez como ese joven bajito que aparece en Últimas tardes con Teresa, pellizcando el trasero a las jovencitas. Se trata, sin duda, de una imagen muy incorrecta, pero no creo que a Marsé le hubiera quitado el sueño.