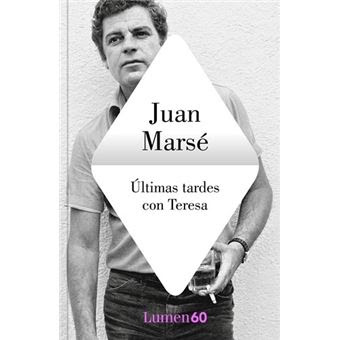1
Nací en 1963. La dictadura franquista aún gozaba de buena salud, pero la oposición ya comenzaba a despuntar. En ese año, fusilaron a Julián Grimau y ejecutaron con garrote vil a los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, falsamente acusados de un atentado que no habían cometido. Un jovencísimo Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, justificó las sentencias de muerte ante la prensa, asegurando que se había hecho justicia. Me cuesta trabajo admitir que nací en una de los períodos más sombríos de la historia de España. ¿Cuándo empieza a despuntar la conciencia? ¿Hasta dónde se remontan los primeros recuerdos? ¿Cuándo descubrí que vivía en una dictadura? Probablemente, en el colegio de curas donde pasé la niñez y la adolescencia. No he olvidado su patio de cárcel, con los muros grises y agrietados, ni las misas a primera hora de la mañana en una capilla sumida en la penumbra y con un sacerdote pegando capones al que dormitaba o hablaba con un compañero. En esas fechas, se consideraba que los reglazos, las bofetadas y los tirones de pelo eran una obra maestra de la pedagogía y un excelente alimento para el espíritu. La ira de los vencedores seguía abatiéndose sobre una España vencida y humillada. Aunque ya no había cartillas de racionamiento ni estraperlo, el miedo y la escasez continuaban marcando el día a día. El paisaje urbano parecía una interminable secuencia de una película neorrealista. Todavía había diminutos talleres donde se cogía puntos a las medias para prolongar su vida. En los parques, adornados con columpios y toboganes herrumbrosos, circulaban vendedores de chucherías y barquillos, casi siempre hombres mayores con aspecto de mendigo y con el rostro surcado por arrugas. Anunciaban su presencia con silbatos que despertaban el entusiasmo de los críos. Al recordarlos pienso en el pincel de Rembrandt, siempre encariñado por lo humilde e insignificante. Los guardias urbanos con un casco blanco y los taxis negros con una raya roja aún formaban parte del espacio urbano. La Coca-Cola ya había irrumpido en los supermercados, pero constituía un lujo que se bebía poco a poco para prolongar la sobredosis de azúcar que narcotizaba el paladar. Era frecuente cruzarse con curas nostálgicos de Trento, ataviados con sotana y teja, y con monjas con enormes tocas y las manos escondidas en las mangas del hábito. La resistencia contra la modernidad convivía con la espuma del porvenir. La música pop y los primeros vaqueros ya circulaban por las calles, anunciando un cambio social imparable. Una creciente rebeldía fantaseaba con levantar el asfalto y rescatar la furia emancipadora de un lejano dos de mayo.
¿Qué sabía yo de la inmediata posguerra? Mi padre falleció de un infarto cuando yo tenía ocho años y a mi madre no le gustaba hablar de un tiempo donde se sobrevivía a base de pan negro y lentejas. Eso sí, me contó que su padre –mi abuelo- fue multado y su foto apareció en el periódico por exceder el consumo de electricidad fijado por el régimen para cada familia. Quería saber más cosas, pero los silencios de mi madre eran tan obstinados y profundos como un secreto que pasa de generación en generación, soportando con imperturbabilidad el acoso de las preguntas indiscretas. No leí La colmena hasta los dieciséis años, pero ya en las primeras páginas descubrí que había encontrado la llave que me abriría los misterios de unas décadas hundidas en la penuria y la represión. Un tiempo de silencio que aún despertaba turbios –y paradójicos- ecos. La colmena se publicó en 1951 en Argentina. No aparecería en España hasta 1955, no sin eliminar algunos pasajes para restar crudeza a una historia que bajaba hasta los sótanos más oscuros de una sociedad traumatizada y sin esperanza. Camilo José Cela tuvo que sortear los obstáculos de la censura, pese a ser el protegido de Juan Aparicio, influyente político y periodista. En la novela, no había críticas directas a las autoridades, pero la imagen de la España de 1942 no podía ser más descarnada. Lejos del triunfalismo de la retórica oficial, los desdichados personajes de La colmena evidenciaban que la victoria no había significado el fin de la guerra, sino su prolongación mediante una orgía de podredumbre moral. Cela no pretendía hacer política, sino contar las cosas tal como eran. Y lo hizo, pese a sus complicidades con el régimen. Su vocación de escritor realista se impuso a sus convicciones, poniendo de manifiesto que el escritor casi nunca puede sustraerse a su papel de testigo de su tiempo.
Mi imagen de la posguerra se había alimentado hasta entonces con personajes de tebeo como Carpanta, un muerto de hambre con un gran talento para los sablazos, y doña Urraca, una solterona de corazón duro y mirada de ave rapaz. Carpanta sobrevivía gracias a su ingenio y humor. Era simpático y comprensiblemente deshonesto. Un truhán con encanto, un buscavidas que vivía a salto de mata y que había asumido su destino: dormir con un ojo abierto debajo de un puente. Doña Urraca siempre iba de luto. Con la nariz ganchuda, un moño y unas minúsculas gafas redondas, solo sonreía para celebrar las desgracias ajenas. Terrorífica arpía, adoraba el número 13 y nunca desperdiciaba la ocasión de encizañar. Jamás se separaba de su paraguas, con el que espantaba a los niños y los perros. Doña Urraca residía en un sombrío caserón repleto de muebles antiguos. Los retratos de sus antepasados cubrían las paredes y su dormitorio estaba lleno de santos y escapularios. Carpanta pertenecía a la tradición de la novela picaresca; Doña Urraca se había escapado de la novela gótica.
Yo sentía especial estima por Don Pío, estandarte de una incipiente clase media, feliz por acceder al televisor, el frigorífico y el seiscientos. Don Pío era un pobre hombre con las mismas dificultades que cualquier padre de la época. Tenía un bigotito semejante al de Charlot y se cubría la cabeza con un sombrero de hongo. De carácter pusilánime y espíritu apocado, nunca se atrevía a replicar a los abusos de su jefe y no era capaz de negarle nada a su mujer. Se ajustaba perfectamente al papel de víctima y, de hecho, no era raro que se llevara unos cuantos palos en cada historieta. Gordito Relleno y Las hermanas Gilda se inscribían en la misma línea: su destino era el escarnio, la befa y el ridículo. Algo posteriores, Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte, y los señores de Alcorcón y el holgazán de Pepón, mostraban el progreso material de una España que soñaba con un apartamento en la playa y el final de un censura que consideraba inmoral hasta el baile de Cyd Charisse en Cantando bajo la lluvia. Rigoberto era un mediocre oficinista que acariciaba la idea de formalizar un matrimonio ventajoso, gracias al cual lograría mejorar su posición social. Había conseguido atraer la atención de una jovencita de buena familia, pero su futura suegra, una señora de armas tomar que fumaba grandes puros habanos, no contemplaba el enlace con mucho agrado. Un sobrinito canalla y una impertinente criada malograban los planes de Rigoberto una y otra vez. Cada entrega solía acabar con mamporros, gritos y carreras. Pepón era un murciano que había convertido la pereza en un estilo de vida. Vivía con su hermana, algo cursi y no muy inteligente, y con su cuñado, que lo aborrecía y que no hallaba el modo de deshacerse de él. Sus tentativas para encontrarle un empleo nunca prosperaban y muchas veces se veía envuelto en unos líos monumentales por la negligencia de Pepón, un vago redomado y un jeta sin mala conciencia.
La historieta española tendía a la redundancia, explotando una y otra vez las mismas situaciones: batacazos, equívocos y meteduras de pata. Predominaba la confusión y la improvisación chapucera. Las criaturas de Ibáñez, por ejemplo, cambian de nombre y aspecto, pero siempre se repiten los mismos recursos narrativos. Al igual que en el cine mudo, abundaban los pastelazos, las caídas desde las alturas y los atropellos. Agotada la sorpresa inicial, comenzaba el hastío y la sensación de que se leía la misma historia una y otra vez. Sin embargo, esas peripecias recurrentes reflejaban fielmente la España de Franco. Durante casi cuarenta años, resultaba imposible mirar hacia atrás sin pensar que un cura, un agente municipal o un policía de gris te iba a arrear un estacazo sin una causa clara. Muchos años después, los que vivieron esa triste etapa aún se estremecen con pesadillas, soñando que vuelven cantar Cara al Sol en un patio vigilado por curas tan feroces como el implacable Manuel Ignacio Santa Cruz, legendario cabecilla carlista. El tebeo es un arte menor, pero las cosas pequeñas y humildes a veces aportan cosas esenciales. Los personajes de tebeo de esos años habitaban en una colmena semejante a la que imaginó Camilo José Cela. Testigos de un tiempo de infamias y agravios, sabían que la dignidad era un privilegio reservado a los que podían llenarse el estómago a diario, sin preocuparse de contar los céntimos y sin miedo a que una nueva subida de la luz los condenara a vivir a oscuras.
2
Si examinamos desde una perspectiva poco habitual a los personajes de La colmena, apreciaremos su paralelismo con los del tebeo español de la posguerra. Doña Rosa, la propietaria del café donde convergen tantas vidas rotas y tantos desengaños, es tan siniestra como doña Urraca. No es delgada, pero las dos visten de luto y se comportan como hienas con sus semejantes. Doña Rosa lee folletines sangrientos, bebe anís de Ojén y fuma tabaco caro. Su “tremendo trasero” se parece a un tsunami dispuesto a cobrarse el mayor número posible de víctimas. Algo perversa, sus ojos brillan cuando llega la primavera y las chicas jóvenes pasean con manga corta. Odia a todo el mundo. Sus dientes, pequeñitos y sucios, sonríen al recorrer el local, pero en realidad fantasean con triturar a la clientela que ocupa las mesas. No se conforma con expulsar de la cafetería a los que no pueden pagar. Además, ordena a los camareros que les propinen buenas patadas. Don Leonardo Meléndez es un sablista y un moroso. Se parece a Manolo, el pintor que vive con un gato negro en la azotea de 13, Rue del Percebe. Si bien es posterior en el tiempo, comparte con Meléndez la desfachatez de contraer deudas que jamás paga. Meléndez trata a los acreedores a patadas, pero con sus dotes de seductor logra que le sonrían y se excusen por importunarlo, atreviéndose a recordarle el dinero que le han prestado. En la cafetería casi siempre hay mucho bullicio, pero algunas tardes “la conversación muere de mesa en mesa”. Es el progresivo letargo de un corazón cuyo ritmo baja lentamente, preparándose para dejar de latir. Es la misma sensación que se experimenta en las historietas de don Pío, reiterativas y previsibles, o de Gordito Relleno, inocente hasta lo inverosímil. Vidas sin relieve que fluyen hacia el desagüe del olvido, existencias sin rumbo ni propósito. El dolor es el hilo con el que se teje su rutina. En la España de la posguerra, el día a día se parece a la tristeza de un grupo de niños que juegan al tren “sin esperanza, incluso sin caridad, como cumpliendo un penoso deber”.
Cela a veces se introduce en La colmena como una conciencia difusa que anuncia su presencia y luego se esfuerza en borrarla. Se parece a esos directores de cine que se insertan en una fugaz secuencia o a esos historietistas que se reservan la esquina en una viñeta. Cuando menciona a un personaje menor, advierte: “Digo todo esto porque, a lo mejor, después vuelve a salir”. ¿Qué pretende decirnos? ¿Hacernos saber que leemos una ficción? ¿Avisarnos de que las páginas que discurren entre nuestras manos son una simple pantomima? No lo creo. Solo nos recuerda que el autor y su obra, lejos de ser compartimentos estancos, mantienen una comunicación fluida. Paradójicamente, la ficción solo adquiere autonomía cuando reconoce ese vínculo. Cela y el tebeo español de posguerra rescatan a las vidas anónimas de su supuesta insignificancia, mostrando que no hay existencias banales. La marea de la historia no repara en lo pequeño, pero el arte no se resigna a que el olvido devore a las criaturas maltratadas y postergadas. Elvirita es una buscona que en la niñez solo conoció desprecios y calamidades. Nada en el libro de la historia; todo, en el pequeño reino de la literatura, donde lo nimio y desgraciado adquiere espesor y relieve. El tebeo omite estas historias, pero el hambre de Carpanta o la mediocre vida sentimental de don Pío insinúan que el mundo real esconde vastas regiones donde reina la penumbra moral. Don Pablo es tan miserable como el jefe de don Pío. Está muy satisfecho con sus partidas de ajedrez y sus líos de faldas. Se ríe de los pobres, a los que considera vagos sin remedio. Miente y manipula sin que le estorbe la conciencia. Si alguien le abriera el pecho, se toparía con “un corazón negro y pegajoso como la pez”. Doña Matilda se parece a esas mujeres de la pequeña burguesía que se pasean por las páginas de los tebeos de la época, ocupando un segundo plano: “huele mal y tiene una barriga tremenda, toda llena de agua”. Martín Marco, un poeta que se muere de hambre, parece una especie de Carpanta que hubiera leído a Baudelaire, pero que imitara la retórica falangista de la revista Escorial. Es un sablista consumado, un náufrago a la deriva y un perdedor nato. Vive con la angustia del animal acosado, temiendo que en cualquier momento se abalance sobre él un feroz depredador. Los tebeos raramente incluyen a los literatos como personajes, pero siempre están ahí, sosteniendo con su presencia cada viñeta. Los historietistas hacen filigranas con la imaginación y no se hacen ilusiones sobre la gloria. Saben que –en el mejor de los casos- su destino es ocupar un espacio modesto, marginal, un pie de página en la crónica de un porvenir que imaginan con clarividencia. Martín Marco no está en las viñetas como personaje, pero es el lápiz que recrea la sórdida posguerra, testimoniando que en la España de Franco la vida había quedado reducida a indigna supervivencia.
Cela explota el recurso del globo con pensamientos silenciados. Doña Rosa ordena a un camarero que, después de arrojarlo a la calle, pegue a Martín Marco unas buenas patadas por no pagar su consumición. “Un destellito de lascivia en el bigote” acompaña a sus palabras llenas de ira y sadismo. El camarero se abstiene de golpear al desgraciado, pero fantasea con ahogar a su jefa. Cela dibuja un Madrid con transeúntes tristes y que no saben a dónde ir. Es el mismo decorado que aparece en muchos tebeos de la época. Ciudades grises e impersonales con gitanillos que mendigan, señoras mayores vendiendo castañas, novios que se hacen arrumacos en un banco, serenos que realizan su ronda con un chuzo y una colilla entre los labios. Hombres y mujeres que “se conforman con poco”, pero que casi nunca logran materializar sus modestas expectativas. En la novela de Cela, hay muchas solteronas como las hermanas Gilda, mujeres que se han quedado para vestir santos; a veces por culpa de sus pecados de juventud, otras por su mala suerte. Algunas viajaron a Madrid pensando que allí se ataban los perros con longanizas, pero descubrieron demasiado tarde que los perros deambulaban por sus calles, muertos de hambre y con los ojos invadidos por la melancolía. Tal vez algunas se hicieron lesbianas, “soñadoras y silenciosas como varas de nardo”. Se parecen a esos bancos callejeros que se resignan a soportar lo que el azar les reserva: un viejecito asmático, un cura que hojea su breviario, un mendigo que explora su carne buscando piojos. “Madrid es una ciudad con un millón de cadáveres”, escribió Dámaso Alonso. Bajo la dictadura, la vida solo es un simulacro imperfecto, una fúnebre parodia. Cuando la noche cae, su corazón es un latido muy débil, casi un murmullo inaudible. En ese rumor, hay sueños que jamás se realizarán y temores que sí se harán realidad. La vida es muy desconsiderada y disfruta abortando cualquier esperanza. Madrid se parece al perro semihundido de Goya. Mira hacia lo alto, pero nada logra frenar su lenta desaparición en el lodo.
Los cadáveres que habitan Madrid no parecen humanos, sino peleles con el pescuezo rebanado, tristes títeres con la boca muy abierta. La ciudad es un gigantesco sepulcro, una colmena con un zumbido agónico. “Nadie piensa en el de al lado”, escribe Cela en el capítulo final. Muchos lloran y sufren como una ternera degollada en un matadero, sin despertar la más leve compasión. Los seres humanos son como matarifes que piensan en nimiedades, mientras destripan a sus semejantes. En el corazón de casi todos los hombres, hay un niño que se regocija con la agonía de un perro atropellado. La colmena de Cela se parece a esos tebeos que hojeaban los niños de mi generación. Cada viñeta era una celdilla aislada del resto. Las vidas burbujeaban, pero en un caldero de infelicidad.
He releído La colmena en DeBolsillo, una edición de Penguin Random House que me envió amablemente Gema Fernández. Con la edad, me he vuelto maniático y suelo preferir las ediciones de pasta dura, pero en esta ocasión he disfrutado con un formato sencillo, flexible y elegante que se adapta a cualquier circunstancia. Me he sentido más joven, recordando mis años universitarios, cuando leía en el Metro, desafiando a las aglomeraciones con un minúsculo lápiz en la mano, terco en mi propósito de subrayar las frases más elocuentes. Las ediciones cuidadas y con un precio asequible son una declaración de amor a los buenos libros. Surgen de la admirable conjunción de pedagogía, inteligencia y amor. Por cierto, hablé con Gema de mi loro Lorenzo, un papagayo de frente amarilla que lleva quince años conmigo. No se parece a Rabelais, el “loro procaz y sin principios” de La colmena. No dice ordinarieces con “una voz cascada de solterona vieja”, pero a veces se enfada y propina un picotazo a traición. Es imprevisible, o sea, muy humano. Los loros también aparecían a menudo en los tebeos de la posguerra. Quizás eran los seres más libres de esa época, pues aunque se hallaban enjaulados podían soltar cualquier “barbarismo” sin ser multados por el Tribunal de Orden Público. En estas situaciones, parece inevitable preguntarse si pertenecer a la especie humana es un privilegio o una triste fatalidad.