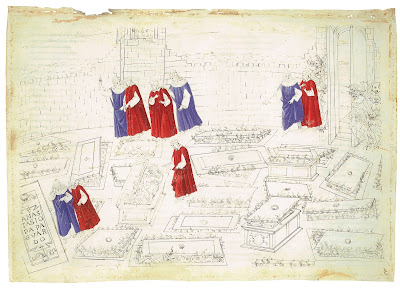Desde que llegó a la bandeja el correo con la fecha límite de entrega para este artículo, se despertó en mí, puesto que la temática argentina invita a ello, la necesidad de plantear una suerte de cuento que glosara los encantos de, como dijo Sabina, el culo más bonito del mundo. Pero, como quiera que yo me afano y me desvelo por parecer que tengo de cuentista la gracia que no quiso darme el cielo, la necesidad que entonces volvió a despertarse aquí adentro fue la de plantear un cuento que explicase cómo escribir un cuento. No es tarea fácil, amigo lector, porque a este lado del Atlántico nunca se ha llevado este modelo narrativo, pero me lo ponía mucho más fácil la temática general de la revista: ¿qué es Argentina sino eso, un manual de instrucciones para escribir un cuento? Así que de este modo se lanza a la aventura el artículo, con las ínfulas inevitables de quien intenta rozar con los dedos esa narrativa hispanoamericana que convirtió las cinco mil palabras en un género a la altura del más prestigioso.

Borges y Cortázar
Lo primero que hago —no por evidente deja de ser necesario— es dirigir el timón hacia Jorge Luis Borges. Si la cordillera de la literatura hispánica tiene cuatro o cinco cimas inalcanzables, Borges es una de ellas. En uno de los famosos diálogos con Osvaldo Ferrari, el maestro explica cómo se desarrollaba sobre sus cuartillas la vida eterna a la que se ven condenados todos sus cuentos. No parece cosa fácil. Principalmente porque, para Borges, el primer paso que ha de dar toda narración es un milagro: el inicio y el final son una revelación divina. Es decir, según Borges, el punto de partida y la meta no son escritos por él, no son ideados por él, sino que le vienen dados por una suerte de confesión celestial. Después quedan por resolver dos variables mucho más pedestres: primero, si utilizará la primera o la tercera persona; por último, la época en que se desarrollará la trama. Y con esa receta, corta pero imposible, el autor argentino (o suizo, qué más da) tejió, probablemente, los mejores cuentos que se han escrito nunca en castellano.
No parece viable que en las instrucciones para escribir cualquier cosa se incluya un milagro, salvo que te llames Borges, así que dejo atrás a un santo para vestir entes más humanos. Convendrá usted, lector, conmigo en que Cortázar es un espíritu más terrenal, más cercano. Para él, la novela es al cine lo que el cuento es a la fotografía. Esto es, que del mismo modo que con una ficción de quinientas páginas o con un largometraje de hora y media el clímax se alcanza tras una sucesión de pequeñas partes de un todo; en un cuento o en una foto ese orgasmo está ahí, condensado, como un boxeador que desde el primer golpe busca el knock-out. Con esa premisa clara, añade Cortázar, lo imprescindible es que haya una alteración de la normalidad. Es decir, que surja un movimiento que altere el régimen de la rutina, y que este suceso fantástico se inserte en las reglas cotidianas de las que nunca debió salir. No hay otro secreto para un buen cuento que buscar esa fantasía.

Quiroga, Storni, Lugones
Salgo de Cortázar para entrar en Horacio Quiroga. El escalofrío inicial que me sobreviene, como siempre que me fijo en este genio, se produce al echar un vistazo a su tenebrosa biografía: su padre, su padrastro, su mujer, sus dos mejores amigos —a los que más tarde me acercaré— y él mismo eligieron la puerta del suicidio para abandonar este mundo. No es tampoco cosa baladí. Por todos es sabido que la biografía y la obra se tocan en un punto, así que me agarro a la silla mientras escribo estas líneas. No obstante, le pierdo el miedo a Horacio cuando me topo con su decálogo para el buen cuentista. Le ahorraré a usted ocho de los diez preceptos, ya que solo con dos todo se despeja. El primer consejo, dice Quiroga, es que debe buscar el cuentista un maestro, y creer en él como en Dios mismo. Sugiere Horacio cuatro tutores, cuatro deidades por las que dejarse guiar a pies juntillas: Poe, Maupassant, Kipling y Chéjov. Faros que alumbran el paso de la literatura universal. El segundo consejo es mucho más claro: no escriba usted bajo el imperio de la emoción.
Así que me despojo de dicha emoción para acudir a los dos amigos a los que me referí renglones atrás, esos que, como Horacio, no soportaron el peso de la vida y acabaron despeñándose por el abismo del suicidio. La primera de ellos es Alfonsina Storni, mujer decimonónica pese a no haber pisado prácticamente el siglo, que cultivó el cuento de manera minoritaria, aunque sea un elemento esencial para comprender su estallido como escritora. Resulta que, allá por los primeros años de la década de los veinte, Alfonsina quiso dedicarse a esto de la escritura publicando algunos relatos cortos en la revista Mundo Argentino, con pseudónimo y otras precauciones, pese a las cuales fue descubierta por los gerentes de la empresa para la que trabajaba, que no dudó en despedirla. Hoy Alfonsina es un mito, pero para llegar a eso tuvo que ser ninguneada y pisoteada antes de que sus cuentos se enderezasen. Esta actitud sirve para dejarnos una muesca más en el revólver de nuestro listado: sé valiente.
El otro de los dos amigos suicidas es Leopoldo Lugones, que como cuentista tiene en su haber un mérito excepcional: fue el impulsor de los microcuentos, fenómenos que hoy, en la época de las redes sociales y del tiro corto, juegan un papel fundamental en la narrativa imperante. Y precisamente en ese arte de innovar se halla el consejo para cuentistas que nos deja Lugones: él pasa por ser un innovador de primer orden. Se anticipa al modernismo, es el creador de la literatura de ciencia ficción en el país, introdujo la ciencia a la manera positivista en la novela y, tras ingerir cianuro por desamor, su muerte es hoy celebrada como el Día del Escritor en Argentina. Pero principalmente queda en el regazo de este texto la invención del microrrelato, que nos recuerda que, si quieres destacar en el mundo del cuento, has de salir por la tangente. Descubrir, reformar, concebir. No pise lugares comunes. Invente.

Bioy, Pizarnik y Piglia
La vocación. Sostiene Bioy Casares que a él le hubiera gustado ser boxeador, pero que, inexplicablemente, cada vez que algo le conmovía construía un relato. Esa vocación le llevó a escribir un cuento para una prima a la que amaba, y otros tantos para amigos a los que pretendía impresionar. Esta emoción natural puesta en el contexto del tiempo y de la experiencia construye una mente procesadora de relatos, donde el cerebro discrimina qué hay en la vida cotidiana por lo que merezca exclamar: aquí hay un cuento. Por tanto, no sé si puede pasar por instrucción, pero Casares nos sugiere que, si usted, amigo lector, siente esa vocación, anímese a despertarla.
Estas instrucciones empiezan a difuminarse el 16 de octubre de 1968. Alejandra Pizarnik estaba garabateando una carta en su escritorio de Buenos Aires. Pese a que su pareja, una fotógrafa argentina, le proporcionaba algo de paz, la reciente muerte de su padre y la adicción a las pastillas la acercaban cada vez más al precipicio. Pero sigue creyendo en sus relatos. La receptora de la carta es Ivonne Bordelois, y en ella escribe: «Ando escriturando un cuentito: una niña ve a un hombrecillo de antifaz azul, la sigue, cae en un pozo (y esto es lo principal: qué piensa ella al caer) y en el fondo la espera un colchón». Este cuento no verá la luz hasta fines del año 1972. Es decir, Alejandra invierte cuatro años en tallar un cuento de apenas tres mil palabras. Tres mil palabras pulimentadas, abrillantadas y engarzadas perfectamente en el corpus de su prosa. Pizarnik, que pasó a la historia como una escritora maldita que vive del impulso, nos recuerda una nueva lección: si quieres un cuento, trabaja.
Al último maestro que habremos de acudir para diseccionar el proceso creativo de la narrativa corta es ni más ni menos que Ricardo Piglia. El escritor del Gran Buenos Aires cuenta cómo, en uno de sus cuadernos de notas, Chéjov dejó registrado este relato: «Un hombre, en Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a casa, se suicida». Piglia cree que las formas clásicas del cuento están condensadas en el alma de ese relato, pese a no haber sido nunca publicado. La paradoja entre el triunfo y la muerte, el contraste frente a la secuencia lógica (perder y suicidarse) es lo que para Piglia da sentido a cualquier narración. Es decir, lo que Piglia ve necesario a la hora de dar forma a cualquier relato, necesidad de la que hacen acopio nuestras instrucciones para escribir un cuento, obviamente, es desafiar las reglas de la lógica.
En este sentido, Piglia nos traslada a usted y a mí al inicio de este texto, al maestro común Jorge Luis Borges. Porque el cuento, como Argentina, rivaliza con el desarrollo normal de los acontecimientos, desafía la ley narrativa, impone reglas individuales y acota un lugar propio, ajeno, mágico. Un género imprevisible para una región imprevisible. Literatura, amigo lector, para un país de cuento.