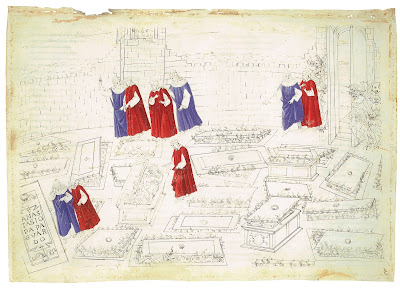“Es cierto que no sé escribir –afirma Eladio Linacero en El pozo (1939), la primera novela de Juan Carlos Onetti-, pero escribo de mí mismo”. Nacido en Montevideo el 1 de julio de 1909, Onetti no poseía un ego superlativo. Lejos de cualquier forma de neorromanticismo, nunca concibió su literatura como una epopeya del yo, pero siempre fue dolorosamente consciente del aislamiento que afecta a todos los seres humanos, abocándoles a vivir en la claustrofóbica crisálida de la subjetividad. No hay grandes acontecimientos en su biografía, salvo tres meses de confinamiento en un hospital psiquiátrico por orden del dictador Juan María Bordaberry, irritado por la concesión del Premio Anual de Narrativa -organizado por el semanario Marcha- a Nelson Marra por su cuento “El guardaespaldas”. Onetti formaba parte del jurado y sufrió la represión que se abatió sobre el relato y el semanario, acusados de vilipendiar a las Fuerzas Armadas. Onetti recuperó la libertad gracias a las gestiones de Félix Grande, por entonces director de Cuadernos Hispanoamericanos, y Juan Ignacio Tena Ybarra, director del Instituto de Cultura Hispánica. Marra no tuvo tanta suerte y pasó cinco años encarcelado. Después de su liberación, Onetti decidió exiliarse en Madrid, donde pasaría el resto de sus días. El 30 de mayo de 1994 murió a causa de problemas hepáticos. Concluye de esa forma una existencia con escaso relieve biográfico, pero con mucha densidad vital. Cuando le recriminaron haber creado un orbe literario desconectado de la realidad, sin otro contenido que sus obsesiones y manías, Onetti contestó que la realidad no era un hecho objetivo, sino una vivencia personal. Sus libros tal vez estaban desconectados de la realidad de los demás, pero eran extremadamente coherentes con la realidad de su autor.
Para Onetti, la literatura no es un espejo ni una fotografía, sino un proceso de selección y deformación. El territorio de la literatura es lo irreal. Lo irreal no es lo fantástico, que mezcla lo posible y lo imposible, sino la ensoñación de una mente creadora que divaga, reflexiona, combina y omite. El escritor siempre debe silenciar algunas cuestiones, optando por lo fragmentario e incompleto. No por pudor, sino porque sabe que la fidelidad estricta al dato distorsiona el significado de las cosas. “Hay varias maneras de mentir –puntualiza Linacero en El pozo-, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos”. Onetti siempre buscó “el alma de los hechos”, ensayando distintas técnicas que le permitían trascender la perspectiva realista. Descartó la fórmula del realismo mágico, que le parecía un ardid pueril, prefiriendo sostener sus ficciones mediante un punto de vista indirecto. Sus tramas nunca descansan en un narrador omnisciente. El narrador a veces es un testigo secundario. Su visión nunca es exacta ni fiable. Elude o desconoce datos básicos. Se limita a recoger chismes o relatos de tercera mano. Es lo que sucede en Los adioses (1954), donde el narrador es un almacenero que escucha detrás de un mostrador. En otras ocasiones, el narrador es un personaje impreciso, un ojo sin identificar que vaga por el texto, incapaz de superar su perplejidad. En Para una tumba sin nombre (1959), el doctor Díaz-Grey confiesa: “Esto era todo lo que tenía […]. Es decir, nada; una confusión sin esperanza, un relato sin final posible, de sentido dudoso, desmentido por los mismos elementos de que yo disponía para formarlo”. Atar todos los cabos y completar el puzle no es la alternativa: “Ignoraba el significado de lo que había visto –aclara Díaz-Grey-, me era repugnante la idea de averiguar y cerciorarme”. Onetti no persigue la verdad. Simplemente, la rechaza, considerando que siempre es fruto de un malentendido. Mentir es más ético que presumir de certezas.
Frente a la frustración que produce lo real, sólo cabe apelar a la imaginación. Para Onetti, la literatura es ensueño, ilusión, delirio. Soñar con los ojos abiertos nos permite escapar de los fracasos y sinsabores de nuestro miserable existir. El escritor es la memoria de los sueños. Su misión es preservar las ilusiones, afianzando su carga de nostalgia y dulzura. Santa María, la ciudad imaginaria inventada por Onetti, nace –según reconoció su creador- de la “nostalgia de Montevideo”, pero también de la necesidad de desbordar la realidad con un lugar donde la imaginación no está estrangulada por ningún límite. Santa María no se parece a Macondo, pues respeta las leyes de la física y no se desvía de las exigencias de verosimilitud histórica, geográfica y social. Es una ciudad típica e inequívocamente rioplatense, pero es un espacio independiente, el cosmos privado de Onetti, como lo era laYoknapatawpha de Faulkner. Una contrautopía habitada por la soledad y el desarraigo. No hay salvación ni esperanza para nuestra especie, maldecida por esa anomalía biológica que llamamos conciencia. No obstante, la literatura nos permite un paradójico acto de soberanía: crear universos imaginarios, pero sin ignorar que se trata de un gesto inútil. El pesimismo de Onetti es devastador. Nada puede aplacar el desamparo cósmico del hombre. Ni siquiera es posible el amor, pues el otro siempre es un desconocido, un ser impenetrable. Siempre nos queda la tentación de celebrar nuestra lucidez, pero esa clarividencia es frágil y engañosa. En realidad, no sabemos nada, salvo que respiramos, enfermamos, soñamos, gesticulamos y morimos.
Onetti nunca escribió sobre su infancia. Siempre desconfió de los libros que intentan reconstruir “un período de la vida tan profundamente personal, tan íntimo, tan mentiroso en el recuerdo”. De hecho, habló poco de su niñez. Se limitó a contarnos que fue “un niño conversador, lector, y organizador de guerrillas a pedradas entre mi barrio y otros. Recuerdo que mis padres estaban enamorados. Él era un caballero y ella una dama esclavista del sur de Brasil. Y lo demás es secreto. Se trata de un santuario sagrado”. En su opinión, los escritores que intentan recrear el mundo interior de los niños incurren siempre en “un exceso de perspectiva”. Onetti nos ha escatimado la confesión autobiográfica, pero nos ha contado lo esencial en sus libros. Sabemos que se ha sentido derrotado por la realidad, que no habría soportado la vida sin la literatura y el alcohol, que odiaba la exposición al público. Como explicó una vez a Vargas Llosa, no sin cierta malicia, su relación con la literatura no se parecía al vínculo tranquilo y ordenado que se mantiene con una esposa, sino al apego turbulento que se experimenta con una amante. El Nobel peruano siempre ha observado una rigurosa disciplina, respetando los horarios que se imponía para sacar adelante sus libros. En cambio, Onetti escribía cuando le apetecía, dejándose llevar por sus arrebatos. Nunca utilizó máquina de escribir. Prefería escribir a mano, recostado sobre una cama. A pesar de sus años como periodista, no era un autor de pluma ligera y fácil, sino un creador lento y meditabundo que maduraba concienzudamente sus ideas antes de trasladarlas al papel. Fumador obstinado y amante del vino tinto y, en sus últimos años, el güisqui, nunca ocultó sus vicios, ni su carácter retorcido: “El escritor es un ser perverso. Yo soy perverso. Tomo porque me gusta; fumo porque me gusta. El alcohol me ayuda a escribir. Todavía no he escrito borracho como Faulkner, mi maestro. Éste es mi maestro en lo literario, no en lo alcohólico. Hubo un tiempo en que tomaba pastillas, recetadas por un médico, para escribir. Ahora escribo en pelo, como dicen los gauchos que montan a caballo; o, si quiere, a capella”.Onetti no cambió desde sus inicios. Siempre fue el mismo hombre insatisfecho y rabioso. Al final de El pozo, confiesa: “Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio cualquiera de la ciudad; la noche me rodea, se cumple como un rito, gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella”. Onetti es Aránzuru (Tierra de nadie), Ossorio (Para esta noche), Brausen (La vida breve), Larsen (El astillero).En todos los casos, un testigo que contempla la vida desde lejos, intentando no involucrarse en sus conflictos y evitando tomar partido. Sabe que existir es una fatalidad, un callejón sin salida que se estrecha día a día, una catástrofe que –pese a todo- merece ser contada, quizás porque así resulta menos penosa. Onetti no plantea reformas, alternativas o consuelos. Entiende que el papel de la literatura se circunscribe a narrar. Escribir no es un hecho moral, ni un acto político. El estilo es el rasgo diferencial de lo literario. El estilo es lo que permite crear atmósferas, personajes, simetrías, contrastes, historias. Onetti no pretende entretener ni seducir al lector. Sus frases son lentas y sinuosas, como un río de caudal generoso. No le interesa provocar avalanchas, sino abrir las entrañas de lo real, escarbando morosamente en el idioma. Se puede comparar su forma de escribir con un réquiem que celebra las exequias del género humano, irreversiblemente condenado desde el instante fatal en que despuntó la conciencia. Onetti impugna el mito del paraíso desde El pozo, donde la mirada retrospectiva sólo recoge fracasos y ultrajes. El erotismo esboza el espejismo de un territorio feliz, con la conciencia anonadada por el placer, pero esa posibilidad se desvanece enseguida, mostrando que la incomunicación es un muro infranqueable, incluso cuando hay deseo y reciprocidad. Aunque se cree que Onetti no había leído a Sartre en esas fechas, se aprecian notables coincidencias. Para Linacero, el infierno son los demás. Los europeos a veces se defienden de esa dolorosa percepción invocando la tradición. Un rioplatense no tiene ese recurso, pues su historia es demasiado exigua, casi inexistente: “Detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos”.
La vida breve, El astillero y Juntacadáveres componen la trilogía de Santa María. No son las únicas novelas ubicadas en ese escenario, pero en las tres el mito de un mundo perdido en la banalidad y el tedio desempeña un papel esencial. Publicada en 1950, La vida breve es la piedra fundacional de Santa María. Su protagonista, Juan María Brausen, un publicista sin empleo y atado a una esposa enferma a la que no ama, libera su mente urdiendo un guión cinematográfico con personajes que encarnan sus distintas personalidades. Escindido hasta bordear la locura, no logra construir esa “vida breve” donde no hay tiempo suficiente para arrepentirse, envejecer o comprometerse. Sin embargo, su fracaso le proporciona una victoria inesperada: conquistar la soledad, disfrutar de la suprema libertad del que no necesita a nadie. El astillero (1961) también es la historia de un fracaso. Larsen, otro hombre solitario, acepta la gerencia de una ruinosa e irrecuperable constructora de barcos para huir del “espanto de la lucidez”. Sabe que su trabajo es una farsa, pero es su única tabla de salvación. “Fuera de la farsa que había aceptado literalmente como un empleo, no había más que el invierno, la vejez, el no tener dónde ir, la misma posibilidad de la muerte”. Larsen vuelve a fracasar en Juntacadáveres (1964). El burdel que abre en Santa María despierta una oposición que rebasa sus peores expectativas. De nuevo, consume sus energías en un esfuerzo inútil, pero más allá de ese despilfarro sólo se extiende la decrepitud. Onetti no desperdicia la oportunidad de airear de nuevo su pesimismo. Los habitantes de Santa María no son personas, sino “una determinada intensidad de existencia que ocupa, se envasa en la forma de su particular manía, su particular idiotez”.
¿No hay ni una hebra de esperanza en Onetti? Quizás en el mito de la muchacha que salpica sus primeras ficciones. En El pozo, Eladio Linacero ensalza la figura de la mujer joven, que sucumbe a los veinte o veinticinco años. Después, “terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediondo, con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo”. La mujer joven encarna la rebeldía contra la vejez, las reglas sociales, las exigencias de la vida cotidiana. Es una especie de Prometeo, pero la realidad acaba derrotándola. Ahora que se cumplen veinticinco años de la muerte de Juan Carlos Onetti, ¿cómo debemos recordarle? De todas las fotografías que se conservan, siento un especial aprecio por una imagen de su vejez, donde aparece en la cama, apuntando al fotógrafo con una pistola. Su intención es muy clara: el mundo puede irse al carajo y, con él, todos nosotros. No le interesan nuestros halagos. Por fin ha encontrado el paraíso: una cama, un güisqui y algo de literatura. El resto es putrefacción, mediocridad y rutina.